La relevancia adquirida en los últimos cinco años
por la crítica de Homi K. Bhabha exige una cuidadosa consideración de sus
postulados; debido a que se le concede el mérito de haber generalizado, en la
teoría literaria contemporánea, la utilización de un buen número de conceptos y
términos destinados, específicamente, al análisis del fenómeno colonial (desde
el punto de vista textual, pero también psicológico y sociológico), como, por
ejemplo, los de ambivalencia, hibridación o mimetismo. Todos ellos aparecen con
frecuencia en los debates actuales sobre la literatura y el discurso colonial,
si bien ha de reconocerse los tres se encontraban ya en las obras de Frantz
Fanon.
Al seguimiento y descripción de estos conceptos
están dedicadas estas líneas, que parten de las consideraciones críticas que ha
recibido la obra de Bhabha y de la lectura de sus textos principales.
1.- En principio, su proyecto intelectual es de difícil
descripción: Bhabha es el crítico más alejado de los textos particulares, ya
que la especulación de sus textos parece menos aplicable a la lectura e
interpretación de obras literarias.
2.- Como sus publicaciones se han reimpreso con
frecuencia y siempre con pequeñas correcciones o modificaciones, el seguimiento
atento y cronológico de su obra es muy complicado, debido a que se convierte en
una circularidad llena de repeticiones con mínimas modificaciones.
3.- Sus textos teóricos son de difícil lectura, ya
que su estilo personal tiene un gusto notable por el uso del metalenguaje
crítico y una notoria inclinación a cambiar los marcos teóricos de referencia.
De hecho, Bhabha se ha referido a su propia obra como un ejemplo de “anarquía
teórica”, e incluso sus lectores mejor dispuestos han juzgado que muchos
de sus escritos son confusos e innecesariamente complejos.
4.- La exploración de temas
relacionados con la mujer y con el género ha estado ausente en gran medida de
las aproximaciones postcoloniales. La presencia recurrente de alusiones
sexuales a las mujeres en los textos orientalistas es vista por los autores
postcoloniales como algo separado del proceso de diferenciación cultural que
ocurre en el momento de encuentro entre colonizador y colonizado. Por ello se
explica la ausencia de análisis bajo conceptos psicoanalíticos referentes al
inconsciente y a la sexualidad (la fantasía, el deseo, la negación), de los
procesos de configuración del sujeto y de la producción de conocimiento
referente a Oriente. Separar la esfera sexual de la esfera cultural implica
negar los esfuerzos que el feminismo ha hecho por dejar las dicotomías
sexo/género y cultura/naturaleza. Homi Bhabha vincula los momentos de
diferenciación cultural y sexual a través del uso de la figura del fetiche. Sin
embargo, la diferenciación sólo queda enunciada como metáfora para explicar la
configuración de la superioridad cultural occidental, dejando de lado el
problema de la sexualidad y de la construcción de los sujetos coloniales
sexuados.
5.- Al aplicar el concepto de ambivalencia y estereotipo
a una obra literaria, Bhabha toma al personaje de ficción como si fuera un sujeto
colonial real, y juzga sus patologías o sus deseos como si fueran los de un
individuo con existencia independiente; por lo que el despliegue conceptual de
la teoría no parece estar a la altura de su aplicación al análisis de los
textos literarios. En la confrontación con la ficción, parece como si Bhabha se
limitara a llevar a cabo una lectura temática tradicional. Es decir, contesta a
las preguntas: ¿quién es?, ¿qué piensa el personaje sobre los indios?, ¿en qué
se fundamenta lo que piensa? Este nivel elemental de interrogación del texto no
se abandona en el ensayo, ni siquiera para juzgar o para preguntarse por la
intención política que informa la totalidad de la narración. En lugar de
utilizar los instrumentos teóricos para revelar elementos o aspectos no
percibidos por la crítica anterior, Bhabha se limita a realizar la traducción
de una lectura escolar a un metalenguaje de ascendencia psicoanalítica.
6.- Bhabha sostiene que el discurso colonial, a
diferencia de otras formas de autoridad, se caracteriza porque no distingue
entre la cultura metropolitana y la cultura ajena, sino entre sí mismo y sus
dobles, entre una “cultura madre” y sus “bastardos”, lo que podría entrañar una
negación o, al menos, una matización de la violencia del colonialismo, ya que no
hay una división neta entre colonizador y colonizado, sino una frontera difusa,
una relación compleja, mimética y ambivalente, una final hibridación que es, al
cabo, una forma de resistencia.
Estas son algunas de las críticas hacia la teoría del Poscolonialismo de Homi Bhabha, aunque es importante reconocer las grandes aportaciones que ha hecho este teórico con sus conceptos, los cuales han incorporado nuevas teorías y perpectiva para analizar la producción artística colonial, también es importante reconocer que algunos estudiosos proponen algunas de las carencias o críticas anteriores, por lo que consideran que dicha teoría deja ciertos vacíos que deben llenarse para poder aplicarla de manera más efectiva para realmente analizar el arte que responde a los principios de una coloniazación.
Referencias
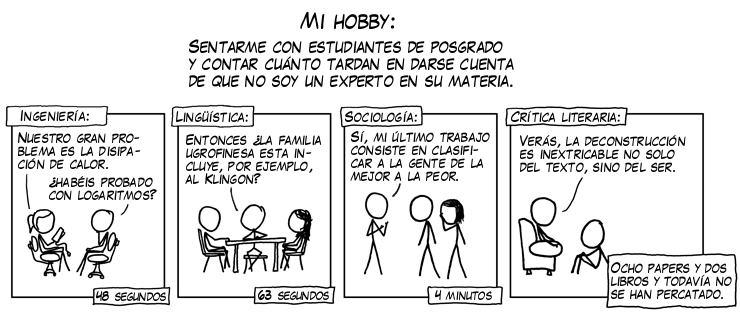


No hay comentarios:
Publicar un comentario