Los términos y conceptos más importantes que ha
desarrollado Homi K. Bhabha son cuatro: la ambivalencia, el estereotipo (o el
estereotipo como fetiche), el mimetismo y la hibridación. No parece
descabellado, sin embargo, proponer que casi todos ellos pueden proceder de la
lectura de la obra clínica de Fanon, de la que ha heredado los intereses
fundamentales: la atención a la alienación colonial, a la neurosis del
colonizado, a la pulsión del mimetismo.
Ambivalencia
y estereotipo
Ambivalencia es uno de los términos más repetidos
en la obra crítica de Homi Bhabha, quien sostiene que el discurso colonial es
ambivalente, porque -como había sugerido Fanon- el otro, el nativo, es a la vez
objeto de desprecio y deseo. La ambivalencia describiría en este caso un
proceso simultáneo de negación y de identificación con el otro. La demanda de
identificación es la de ser para otro, e implica que “la representación del
sujeto se produce siempre en el orden diferenciador de la alteridad”.
Sólo a través del otro construye el sujeto su identidad y sitúa su deseo de la
diferencia. Fanon había ya observado que el colonizado se construye a sí mismo
a través de las representaciones del colonizador, desde la mirada del blanco y
con los libros del blanco, y había descrito las fantasías del negro de
blanquearse mágicamente, de asimilarse al colonizador y, sobre todo, de poseer
sus bienes y ocupar su lugar. Bhabha agrega que también el colonizador desea
mirarse y percibirse a sí mismo desde ese lugar, desde el punto de vista del
nativo, porque ese punto de vista le engrandece: ese fenómeno es, en términos
psicoanalíticos, el deseo de seguir siendo uno mismo y de ser como otro y una
duplicación (esto es, el deseo de ocupar dos lugares a la vez). La
identidad colonial sería, por ello, una identidad ambivalente, que contiene, a
la vez, agresividad y narcisismo.
El estereotipo es un modo ambivalente de construir
al otro, una articulación compleja de creencias contradictorias, y, en suma, un
modo de representación regido, a su juicio, por la ansiedad y la
contradicción. Suele entenderse que un estereotipo es un conjunto
articulado y ordenado de lugares comunes y, por tanto, una construcción
tranquilizadora, repetitiva y que no suscita conflictos. En el ámbito del
psicoanálisis (y, en general, en la discusión sobre la identidad y la raza), el
estereotipo nombra también el modo por el que se proyecta sobre un grupo
(generalmente minoritario, como, por ejemplo, el judío) todas aquellas
cualidades que una comunidad o un individuo más temen u odian de sí mismos, y
por tanto constituye una proyección que crea una identidad cultural en términos
negativos.
Bhabha, por su parte, afirma que, al hablar de
estereotipos en el contexto del discurso colonial, no adopta de forma plena ni
la acepción coloquial ni la psicoanalítica del término. Esta última le parece
insuficiente, porque no entraña un reconocimiento cabal de que el objeto de
nuestro temor (en la proyección estereotipada) es también el objeto de nuestros
deseos más profundos. Para explicar mejor esta aparente contradicción del
discurso colonial acude a la noción freudiana de fetichismo, que propone como
un modelo teórico que permitiría entender y explicar el estereotipo.
Bhabha propone relacionar esta noción de fetiche
con el estereotipo colonial; por lo que sostiene, en primer lugar, que el
estereotipo es estructuralmente similar al fetiche freudiano, porque ambos unen
lo extraño y perturbador (sexual o racial) con lo familiar y aceptable (el
fetiche o el estereotipo). En este sentido, el estereotipo colonial sería como
el fetiche, una fijación que vacila entre el placer y el miedo. En segundo
lugar, encuentra que el fetiche y el estereotipo mantienen una analogía
funcional, ya que el estereotipo colonial también representaría la diferencia
(por ejemplo, de raza o de cultura) como una fuente de ansiedad. De este modo,
el temor que suscita la diferencia racial tendría un funcionamiento análogo al
del temor que suscita la diferencia sexual y tanto el estereotipo como el
fetiche serían el instrumento que normaliza esa diferencia.
Mimetismo
e hibridación
En la obra crítica de Bhabha, el mimetismo es un
concepto recurrente que proviene, muy posiblemente, de la lectura de la obra
clínica de Fanon. Bhabha se refiere a menudo al mimetismo como un instrumento
del saber y del poder colonial a la vez que como una estrategia de exclusión e
inclusión social y simbólica, ya que permite discriminar al nativo “bueno” del “malo”,
al que se asimila y remeda las costumbres y la civilidad del blanco y al que se
resiste a la asimilación. En este sentido, no obstante, afirma que el mimetismo
es también ambivalente (porque exige a un tiempo la semejanza y la desemejanza,
porque reside en el juego de la similitud y en la diferencia) y que tiene un
efecto perturbador en el dominio colonial.
En la propuesta de Bhabha, también el mimetismo,
como el estereotipo, estaría relacionado con la fijación del sujeto colonial:
finge la eliminación de la diferencia a la vez que evidencia la clamorosa
inadecuación del sujeto, ya que, en los términos más claros de Bhabha, “anglizarse
es una forma enfática de no ser inglés”. Por ello, el mimetismo es una
aserción ambivalente y simultánea de la semejanza y de la diferencia y desafía
el conocimiento normalizado del colonizador y del colonizado. Bhabha afirma que
ha buscado sus ejemplos de imitación colonial en el espacio que media entre la
emulación y el remedo paródico, entre el nativo asimilado, “reformado” y “civilizado”
por la intervención colonial, y su caricatura.
La duplicación de la autoridad produce una
representación poderosa de contra-dominio: el mimetismo remeda la autoridad colonial
en forma de presencia parcial e incompleta, y, de este modo, perturba el poder
y desdibuja la diferencia en la que se fundamenta la autoridad a la que remeda.
Bhabha habla a este propósito del proceso por el que la mirada vuelve al
colonizador, por el que el observador se convierte en observado.
Es la percepción de la similitud, de la
familiaridad, de lo compartido, lo que produce el temor y el rechazo. Es la
amenaza de la analogía, el son como nosotros, pero no son nosotros. A juicio de
Bhabha, sería evidente que el mimetismo está asociado al temor a una pérdida y
que, como toda repetición que no es idéntica al original, desplaza la identidad
y la definición de ese original. El mimetismo constituiría una forma de “invertir
los efectos de la negación colonial, de tal modo que los conocimientos negados
irrumpan en el discurso dominante” e interroguen las bases de su
autoridad. Bhabha supone que la autoridad colonial se asienta sobre la
presunción de que la referencia discursiva es transparente, y de que existen
reglas claras de reconocimiento cultural que delimitan el significado.
De igual forma, Bhabha quiere presentar un
repertorio de lugares en los que se representa un libro inglés, que por
excelencia es la Biblia, como un emblema del poder colonial, y sostiene
variamente que ese libro inglés es un signo y un fetiche que encarna la
centralidad y la permanencia del dominio europeo y que, paradójicamente, es
también un indicio de la ambivalencia colonial y de la fragilidad del discurso
del colonizador. Bhabha señala que los indios aceptaban de buen grado el libro “inglés”
de su anécdota, la Biblia, porque era un regalo utilísimo, que podía venderse o
usarse como papel. La aceptación sería un indicio de lo que Bhabha llama
hibridación, que se detecta por la tensión que se produce en el límite entre
culturas que tienen expectativas enormemente diversas, en este caso, sobre los
usos de un libro o sobre la relevancia de su contenido. Más aún que las órdenes
de la autoridad militar o que la represión de los nativos, Bhabha escribe que
la producción de hibridaciones es el efecto más conspicuo del poder
colonial, y que el reconocimiento de este hecho produce un notable cambio de
perspectiva sobre lo que es o no una forma de subversión y resistencia.
Conclusiones
Gracias a los conceptos anteriores, desarrollados
por Bhabha, se puede decir que la relación colonial entraña la disolución del
discurso occidental mediante su continua e inevitable interpretación en un
medio social, religioso y cultural diverso, ya que no sólo el colonizador
construye discursivamente al colonizado -como habría dicho Fanon-, sino que
también el colonizado construye al colonizador, o éste se construye a sí mismo
asumiendo la imagen de sí que procura la adopción del punto de vista del
colonizado.
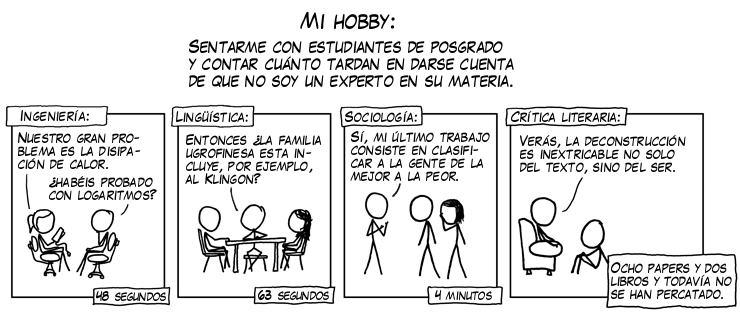


Uff menos mal que ayudas a descifrar al autor, a mi Bhabha me parece que escribe en un lenguaje inasequible a colonizado y colonizador ...
ResponderEliminarGracias.