El
Orientalismo, más que una disciplina, es un discurso hegemónico que tiene su
base en el mundo erudito y de las instituciones y gobiernos, con una pretensión
de verdad, discurso que tiene más que ver con Occidente que con un Oriente
real, puesto que es producto de las propias circunstancias históricas y
políticas de Europa. Es así como el Orientalismo, en tanto discurso hegemónico,
se convierte en un filtro para cualquier occidental que quiera conocer, decir o
escribir sobre Oriente, ya que se convierte en un sistema de ideas con fuerza, pero
no por eso menos productivo.
A partir de
esa definición, Said sostuvo en Orientalismo
(1978) que en Gran Bretaña y Francia –las
grandes potencias coloniales europeas decimonónicas– se generó una corriente
cultural que resultó hegemónica en dichos países y que las bases propuestas por
la Antigüedad y del Medievo, le sirvieron para generar sus propias identidades
en contraposición a “Oriente”, fundamentalmente identificado con un modelo
árabe y musulmán.
Este mismo
Orientalismo estaba conformado con argumentos supremacistas del europeo blanco
contra el árabe musulmán y otros tópicos literarios esencialistas, siendo un
ejemplo el de la “lujuria oriental”. Así, sirvió como justificación del dominio
colonial de ambos países en Oriente Próximo, primero en Egipto y luego, tras la
Primera Guerra Mundial, en el resto de antiguos dominios del recién fenecido
Imperio Otomano. Y, finalmente, también dicho Orientalismo cumplió esa misma
función, tras la Segunda Guerra Mundial, al servicio de la nueva potencia
hegemónica occidental: Estados Unidos de América.
En 1993, Said
publicó Cultura e
imperialismo, en él ampliaba su enfoque al incluir propuestas de
los estudios publicados por John MacKenzie y otros historiadores durante la
década de 1980. En dicha obra, sostuvo ahora que el nacionalismo de las dos
grandes potencias coloniales europeas se alimentó no sólo del “Yo contra el
Oriente árabe”, si no en el “Yo contra el Resto”. Además, este último estudio
no sólo se centra en Francia y Gran Bretaña, sino que también dedica su
atención al discurso anticolonial que se generó entre los pueblos bajo dominio
colonial, que tendieron a reproducir la misma dinámica desarrollada por sus
dominadores, aspecto frecuentemente ignorado por sus críticos.
En cuanto al
término Cultura, Said lo aborda desde dos puntos de vista. En primer lugar, considera
que cultura se refiere a todas aquellas prácticas como las artes de la
descripción, la comunicación y la representación, que poseen relativa autonomía
dentro de las esferas de lo económico, lo social y lo político, que muchas
veces existen en forma estética, y cuyo principal objetivo es el placer”. En
segundo lugar, la cultura es un concepto que incluye un elemento de refinada
elevación, consistente en el resguardo de lo mejor que cada sociedad ha
conocido y pensado. En su segunda acepción Said plantea la Cultura como un escenario
donde se enfrentan distintas causas políticas e ideológicas. Para Said, el
problema de esta idea de Cultura, radica en que ésta no sólo implica la
veneración de lo propio, sino que esto se vea, además, en su calidad de obra
trascendente, separada de lo cotidiano, esto es, carente de mundanidad.
De esta forma,
de los textos anteriores hay algunos puntos que se pueden considerar como las
principales aportaciones de Edward Said: en primer lugar, la noción de discurso;
segundo, la relación entre conocimiento y poder, que Said tomó de Foucault; y
tercero la relación del texto con su mundanidad, que es, sin lugar a dudas, uno
de sus principales aportes teóricos.
1.- Discurso
Según Foucault, es un sistema de ideas que fija los
límites de lo verdadero en un sistema de adecuación social. Las sociedades
modernas, para Foucault, son sociedades de discursos, los cuales tienen
pretensión de verdad. Esto genera procedimientos de exclusión, cuya mayor manifestación
se ve en lo prohibido. La mayor fuente de producción de discurso va a ser la
ciencia, es ésta la que produce el discurso verdadero, uno que tiene fuerza, a
partir de la cual la disciplina se convierte en principio de control de la
producción del discurso.
2.- La
relación entre conocimiento y poder
Está íntimamente conectada con lo anterior, pues
aceptar esta noción de discurso implica admitir que el poder produce saber, que
poder y saber implican directamente el uno al otro, que no existe relación de
poder sin la constitución correlativa de un campo de saber, ni de saber que no
suponga y constituya relación de poder. Aceptar esta noción significa
comprender que el saber no es inocente, produce poder y, en consecuencia,
implica renunciar a la oposición entre conocimiento interesado y desinteresado.
3.-
Mundanidad
Said se refiere a la importancia de resaltar la
relación de un texto con su mundo al momento de analizarlo, es decir, con las
circunstancias políticas y sociales que lo produjeron. Esto significa que es un
error tratar al texto como un objeto, el cual es producto de una mente
independiente y aislada de un mundo, sino que muy por el contrario. Si bien, no
es correcto afirmar que un autor está determinado por sus circunstancias
históricas, políticas y sociales, sí es producto de éstas y el texto, en tanto
producto suyo, es también producto de este mundo.
El concepto de mundanidad es de suma importancia al
momento de analizar la relación entre conocimiento y poder, la cual exige
renunciar a la oposición entre conocimiento interesado y desinteresado, pues
desde la perspectiva de la mundanidad, todo texto –en cuanto producción de una
determinada época con sus propias circunstancias políticas, sociales y
culturales– estaría mediado por la ideología.
4.- El
texto literario como no-objeto
Said desarrolla su crítica al estructuralismo y al
posestructuralismo, a los cuales les imputa la especialización “sacralizada” y
el tratamiento del texto como objeto, lo que lo desvincula de su realidad
política y cultural. Es por esta vía teórica y metodológica que Said descubrió
en muchos textos clásicos de la literatura inglesa y francesa, elementos del
discurso dominante del colonialismo, características que otros críticos literarios
no habían logrado ver debido a que padecieron del error de concebir al texto
como un objeto, apartándose de su historia política marcada por el
colonialismo. Es importante dejar claro que no existe una correspondencia
directa entre estos textos, las instituciones políticas y los gobiernos, sino
más bien una retroalimentación, sin necesidad que haya una correspondencia
directa o intencional.
Cuando las nociones de discurso, relación entre
conocimiento y poder, la mundanidad del texto, y el texto literario como no-objeto,
no son tomadas en cuenta se concibe a la Cultura como una forma de expresión
elevada que no deja ver el trasfondo ideológico dado por el discurso dominante
de la cultura del imperio (para el caso del mundo árabe, el Orientalismo), ni tampoco
permite comprender los intereses creados y recreados entre el campo de la
erudición y los gobiernos coloniales, y esto porque no se analiza la mundanidad
de los textos, es decir, las circunstancias políticas, sociales e históricas
que los produjeron y que conforman, en gran parte, el discurso orientalista.
Textos de Edward W. Said
Cultura e
imperialismos
Orientalismo
Bibliografía
Cultura e imperialismo. Por Edward W. Said, traducido por
Nora Catelli, Barcelona: Anagrama (1996).
Fernández Buey, Francisco. Said y la topología cultural del
imperialismo. 2003. Consultado por internet en:
Reseña del libro Orientalismo. Consultado por internet en:
Mendieta,
Eduardo. “Ni orientalismo ni occidentalismo: Edward w. Said y el
latinoamericanismo” en Revista Tabula Rasa,
núm. 5, julio-diciembre 2006, Colombia.
Consultado por internet en:
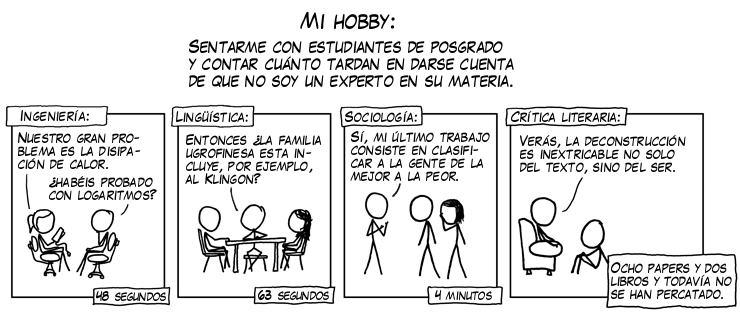


¿Cuál consideras que sería el papel de América Latina desde esta óptica orientalista o incluso postcolonialista?
ResponderEliminarPienso que sería la de reanalizar el papel de su cultura en las diferentes épocas para así poder ver las aportaciones que ha habido de cada parte, ya que, muchas veces, se ha perdido de vista, que las culturas latinoamericanas son una hibridación de las ya existentes en América y de las colonizadoras que a su vez estaban conformadas por otras. Así, pienso que serviría para un verdadero rescate de las culturas latinoamericanas, ya que considero que se han menospreciado demasiados elementos, al tratar de ser analizados con un concepto de lo estético basado en las reglas de occidente y no desde sus propias reglas desde Latinoamérica, tomando en cuenta la pruriculturalidad que las conforma y que, por lo tanto, también debería ser desde varios puntos teóricos, tanto desde fuera como desde dentro.
ResponderEliminarMe parece muy acertadas tus aportaciones, pero no crees, así mismo, que pensar a Latinoamérica como un crisol cultural auténtico, desde la propuesta estético-cultural impondría un problema epistemológico -y hasta ontológico- al tratar de visualizar esos "elementos culturales", ya que como has afirmado, significaría redituar culturalmente a las manifestaciones subordinadas por otras culturas de la misma Latinoamérica, antes de lo europeo.
ResponderEliminarCreo que sería enriquecer lo que ya existe, porque no se dejaría de lado nada de lo que se ha considerado como cultura en Latinoamérica, sino que serviría para sumarle lo que se ha discriminado al ver a la cultura de estos países como una sola y no desde el punto de vista multicultural que conforma a la mayoría. Además, pienso que el problema ha sido precisamente el pensar a Latinoamérica como algo único, ningún país o contienen lo es, todos tienen esa hibirdación de la que habla Homi Bhabha por eso lo que planteo es que le ayudaría a ver su diversidad cultural y no una unidad "auténtica" e igual, porque desde plantear que toda la cultura en Latinoamérica es igual hay un problema, o al hablar de algo auténtico, por eso planteo que serviría para hacer una análisis desde diferentes puntos teóricos desde dentro pero claro que también desde fuera, porque no somos originales sino una mezcla.
ResponderEliminar